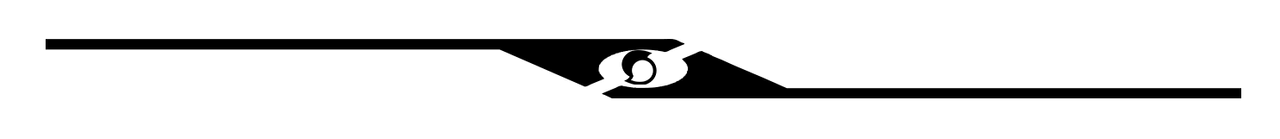Era un mediodía de esos que parecen noche. El cielo gris, los árboles pelados, y el viento que se colaba por cualquier rendija. En la esquina de siempre, el café de Don Ernesto seguía abierto, con sus mesas de madera gastada y el aroma a tostado que abrazaba apenas uno cruzaba la puerta.

Ella llegó con las mejillas rojas por el frío y los ojos brillando como si el invierno no le hiciera mella. Yo ya estaba ahí, con dos cafés humeantes sobre la mesa. No hacía falta decir mucho. Se sentó frente a mí, se sacó los guantes con esa lentitud que tiene la gente que sabe disfrutar los momentos, y me sonrió.
—¿Sabés qué? Este café tiene gusto a casa —me dijo, después de un sorbo.
Y yo no supe si hablaba del café o de nosotros.
Afuera, la gente pasaba apurada, con bufandas hasta los ojos y pasos cortos. Adentro, el tiempo se estiraba como si el reloj también quisiera quedarse un rato más. Hablamos de cosas simples: del perro del vecino que ladra sin parar, de la película que vimos la semana pasada, de cómo el invierno nos obliga a estar más cerca.
Ella se rió cuando le conté que me había puesto dos pares de medias. Me tocó la mano, que estaba helada, y la envolvió entre las suyas. Y ahí, en ese gesto chiquito, entendí todo.
No era el café, ni el lugar, ni el frío. Era ella. Era compartir lo cotidiano con alguien que lo vuelve extraordinario.
Cuando nos fuimos, el viento seguía igual de bravo. Pero yo ya no tenía frío.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.