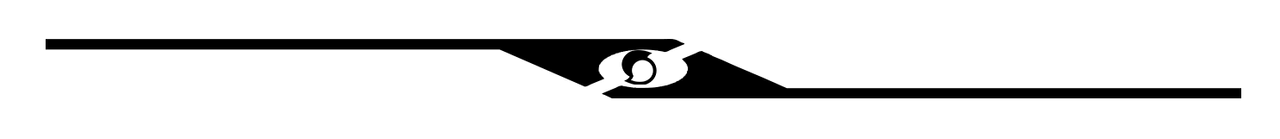En la esquina de la avenida San Juan y Boedo, vivía Don Fabián, un jubilado que todas las mañanas barría la vereda con una paciencia casi poética. Tenía 72 años, una radio a pilas siempre encendida con tango, y una mirada que recordaba los tiempos en que los vecinos competían por quién tenía la vereda más limpia.

Pero últimamente, su escoba parecía luchar en vano contra las bolsas abiertas, los papeles que volaban como hojas de otoño y los restos de comida que aparecían sin explicación. “Esto ya no es suciedad, es abandono”, le dijo una tarde a Clarita, la verdulera del barrio, mientras levantaban una caja de cartón aplastada.
En la plaza Almagro, los chicos esquivaban envoltorios y botellas para jugar a la pelota. Uno de ellos, Tomás, de diez años, juntaba latas para hacer robots en casa. “Mi mamá dice que si no cuido mi barrio, no puedo quejarme de él”. Así empezó a hablar con otros vecinos y organizar pequeñas limpiezas los domingos.
La historia se regó de boca en boca. Se sumaron personas de distintos rincones: artesanos de San Telmo, enfermeros de Balvanera, estudiantes de Caballito. No todos pensaban igual, ni todos venían por la misma razón, pero algo los unía: la bronca de ver Buenos Aires tan llena de vida… y tan llena de basura.
Un día aparecieron en el barrio unos murales pintados por artistas anónimos. En uno, una ciudad hecha de envases que se derrumbaba con cada lluvia. En otro, un nene plantando flores sobre una montaña de residuos. Nadie sabía quién los hacía, pero todos se paraban a mirarlos.
Don Fabián, que ya no barría solo, decía con una sonrisa: “Capaz que no cambiamos el mundo… pero por acá, algo está empezando a florecer.”
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.