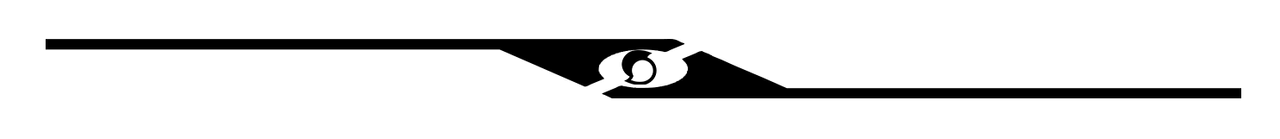En el barrio de San Blas, todos conocían a Don Jacinto. No por ser famoso ni por tener plata, sino por su árbol. Un algarrobo viejo, de tronco ancho y ramas generosas, que daba sombra a medio mundo. En verano, los chicos jugaban a la pelota bajo sus hojas, los abuelos se sentaban a tomar mate, y hasta los perros buscaban refugio ahí cuando el sol picaba fuerte.

Don Jacinto no decía mucho, pero siempre estaba. Regaba el árbol, barría las hojas, y cuando alguien necesitaba un consejo, él lo daba sin vueltas. “La vida es como este árbol”, decía, “aguanta tormentas, da sombra, pero si lo cortás por bronca, después te achicharrás”.
Pasaron los años, y Don Jacinto se enfermó. Ya no salía al patio, y el árbol empezó a secarse. Algunos vecinos, que antes se sentaban bajo su sombra, empezaron a murmurar. “Ese árbol ya no sirve”, “Está feo, da mala imagen”, “Habría que cortarlo”.
Un día, sin preguntar, vinieron con sierras. Lo talaron en pedazos. Y lo más triste no fue ver el tronco caído, sino ver cómo los mismos que se habían cobijado bajo sus ramas, ahora se llevaban la leña para sus estufas.
Don Jacinto, desde su ventana, miró en silencio. No dijo nada. Solo cerró los ojos y murmuró: “Qué fácil es olvidar la sombra cuando uno ya no tiene calor”.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.