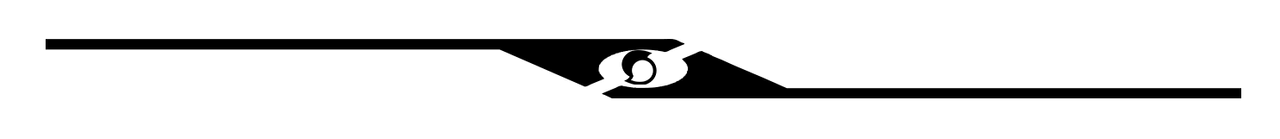Cada vez que el dólar sube, a Marta se le revuelve el estómago. No porque tenga dólares, ni porque los entienda bien. Es que sabe lo que viene después: el carnicero le sube el precio del kilo de milanesa, el almacenero le redondea la yerba unos pesos más, y la idea de que el sueldo le alcance se va desdibujando como las letras de un ticket mojado.

Su hijo, Julián, se ríe cuando ella dice: “Hoy subió el dólar, así que no vamos al chino.” Pero él también se da cuenta. El alfajor que compraba después del colegio ya no está, y cada vez hay más arroz y menos carne en la mesa.
Don Ramón, el vecino, la saluda desde la vereda con un “¿Viste cómo se disparó el dólar?” como si fuera el parte del clima. No hace falta que digan mucho más. El aumento ya se siente en las caras, en los silencios y en las corridas para pagar antes que suban los precios de nuevo.
Y así, cada vez que el dólar se dispara, parece que también se dispara un poco la angustia. No por el billete verde en sí, sino por esa sensación de que no hay tierra firme, que todo se mueve y que nadie les avisa cuándo va a parar.
Pero Marta, como muchos, no se rinde. Se arremanga, hace cuentas, guarda monedas y trata de que la sopa tenga gusto a hogar. Porque aunque el dólar suba, ella baja la cabeza y sigue. Con miedo, sí. Pero también con coraje.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.