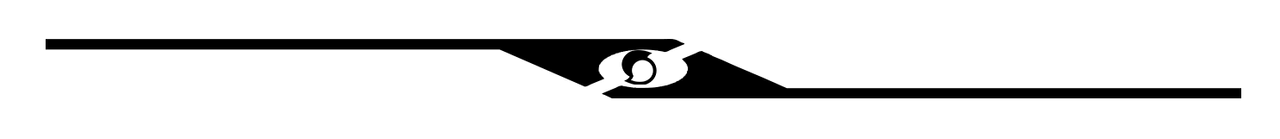Mauro cumplió 41 una tarde con nubes, mientras la lluvia golpeaba suave el techo de chapa. Vivía en Villa Ballester, tenía tres hijos, y un trabajo que lo dejaba más agotado que satisfecho. Cada día parecía igual que el anterior, hasta que recibió de regalo un tablero de ajedrez que había pertenecido a su abuelo.

Lo desempolvó sin saber bien por qué. Lo puso sobre la mesa y se quedó mirando las piezas. El caballo, siempre inclinado hacia adelante, lo hizo pensar en algo que no sabía que le hacía falta: moverse distinto.
Empezó a jugar online primero. Luego se animó a un club los sábados. Ahí conoció a Diego, un tipo que vendía seguros y hablaba del ajedrez como si fuera poesía. Entre partidas y silencios compartidos, Mauro fue encontrando algo que no sabía que había perdido: el foco.
El ajedrez le dio claridad. Dejó de sentir que los días lo atropellaban. Empezó a anticipar, como cuando imagina tres jugadas adelante para que no lo agarre el alfil desprevenido.
Le bajó la ansiedad. En vez de revisar el celular cada cinco minutos, se quedaba pensando si sacrificar la torre o no. Y muchas veces, esa pausa lo ayudaba fuera del tablero también.
Volvió a conectar. Jugaba con sus hijos los domingos. A veces perdía a propósito. Otras veces no, pero siempre les enseñaba algo sin decirlo en voz alta.
Se redescubrió. Ya no era solo Mauro el que pagaba cuentas y cambiaba focos quemados. Era alguien que pensaba estrategias, que volvía a aprender, que se equivocaba y mejoraba.
Una noche, después de ganarle una partida justa a Diego, este le dijo:
—Jugás como alguien que tiene cosas que perder, pero muchas ganas de ganar.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.