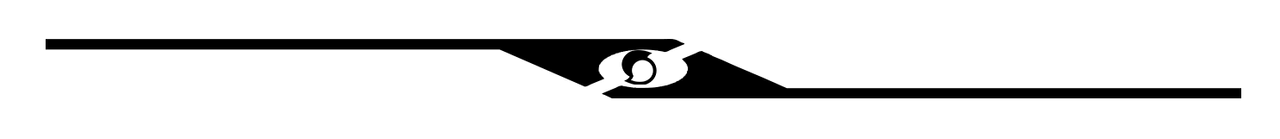Antonio tenía el andar de quien ha cargado demasiado. A los 15, perdió a su madre. A los 22, se fue de su país buscando futuro y encontró frío y silencio. A los 30, el amor le hizo promesas que el tiempo no cumplió.
Vivía en un departamento que olía a libros viejos y café recalentado. Cada mañana parecía una batalla: levantarse, mirar al espejo, convencer al cuerpo de moverse. La ansiedad llegaba sin avisar, como ese vecino que golpea la puerta con urgencia, aunque uno no lo haya invitado.
A veces caminaba por el Parque Centenario sin rumbo, sólo para recordar que el mundo seguía. Miraba los árboles. “Ellos también aguantan tormentas”, pensaba.

Un día, mientras esperaba el colectivo, una nena de trenzas desordenadas le sonrió. Nada especial, solo una sonrisa. Pero fue como un fósforo encendido en una cueva. Antonio sintió algo distinto: la posibilidad de que no todo estaba perdido.
Volvió a casa y abrió el cuaderno donde antes escribía canciones. Las letras no salían con rima, pero salían. “Hoy logré salir de la cama”, anotó. Y eso, aunque mínimo, era una victoria.
Cada semana sumaba algo más: “Hoy cociné algo sin apuro”, “Hoy no sentí miedo al mirar por la ventana”. No eran hazañas, pero para él eran escalones.
La depresión no desapareció de golpe. La ansiedad tampoco. Pero Antonio empezó a entender que vivir no era correr, sino caminar, incluso cuando duelen los pies.
Un día, ya pasados los 40, Antonio dio una charla en un centro cultural. Habló de los días grises. Y cuando terminó, un joven le dijo: “Gracias por no rendirte”.
Antonio sonrió. No con orgullo, sino con ternura. Porque entendía que la lucha no siempre se grita. A veces se susurra. Se escribe. O simplemente... se respira.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.