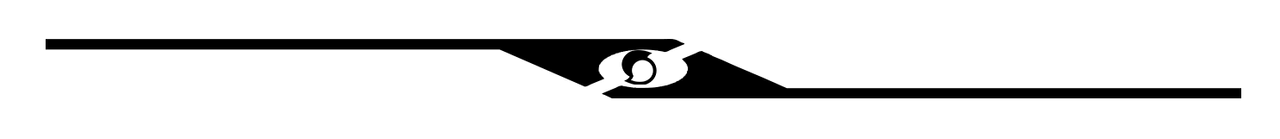Desde que Bigotes llegó a la casa, dejó claro que no era cualquier gato. Tenía el pelaje suave como pan recién horneado y unos bigotes que parecían antenas de Wi-Fi, captando cada movimiento humano. Pero lo más curioso de Bigotes no eran sus siestas al sol ni sus saltos acrobáticos: era su reloj interno.
A las 7:30 de la noche, ni un minuto más ni uno menos, Bigotes iniciaba su ritual.
Primero, se paraba frente al estante de la cocina donde vivían sus adorados sobrecitos de comida húmeda. No maullaba aún. Solo observaba con la paciencia de un sabio. A veces Hebert estaba ocupado —preparando mate, respondiendo algún mensaje, metido en código— pero Bigotes no se distraía. Solo esperaba.

Cuando el reloj marcaba la hora exacta, soltaba el primer maullido. Largo, dramático. Como si nunca hubiera comido en su vida.
—Ya va, Bigotes —decía Hebert, mientras el gato seguía con su concierto: un maullido corto, luego uno más agudo. Si por alguna razón el humano se demoraba más de cinco minutos, Bigotes subía la intensidad. Caminaba en círculos, empujaba objetos con la cabeza, y una vez incluso se trepó al respaldo del sillón y le tiró un almohadón.
Pero en cuanto recibía su sobrecito, se transformaba. Un príncipe satisfecho. Se sentaba, abría el sobre con la precisión de un cirujano —bueno, con ayuda, claro— y empezaba a comer como si fuera un manjar traído de París.
El resto del día, Bigotes era un gato común. Jugaba, dormía, se escondía en el armario. Pero a las 7:30pm, el mundo se detenía para atender su obsesión felina. Y así, noche tras noche, Bigotes enseñaba que no hay nada más serio que el amor por un sobrecito de comida húmeda… y la puntualidad.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.