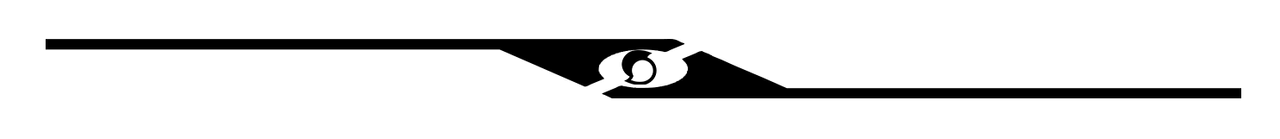Rodrigo salió del edificio con esa energía que da el viernes después de las cinco. Tenía ganas de una milanesa completa y una película de acción malísima. Pero cuando llegó a la esquina donde siempre dejaba su auto, se quedó quieto como si el aire le hubiera hecho una zancadilla.
—¿Dónde está mi auto? —murmuró, mirando a los costados como si esperara que alguien dijera “¡acá está, Rodri! ¡Era una broma!”.
Revisó el llavero, buscó entre las cuadras cercanas, incluso miró hacia arriba sin saber por qué. Y entonces pensó lo que todos pensamos cuando algo desaparece: “me lo robaron”.

Sudando más por los nervios que por el calor de enero, sacó el celular y abrió la aplicación del rastreo satelital que tenía instalada “por las dudas”. El punto azul, tranquilo y sereno, estaba a unas cinco cuadras, en un depósito municipal.
Rodrigo tragó saliva, frunció el ceño… y soltó un “¡nooo, me lo remolcaron!”.
Recordó que había dejado el auto justo debajo de un cartel medio torcido que decía “prohibido estacionar los jueves de 8 a 12”. Y sí… era viernes, pero el cartel lo había ignorado olímpicamente el día anterior.
Fue al depósito. Allí estaba el Fiat Cronos, intacto, con una multa que parecía escrita con bronca. Lo miró con cariño, como quien se reencuentra con un amigo que se perdió en la playa. Subió, suspiró, y dijo:
—Rodri, tenés que leer los carteles, hermano.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.