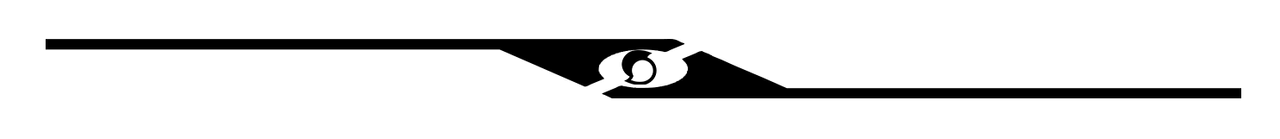Ramiro tenía una computadora que quería mucho. La había comprado con esfuerzo, le había pegado calcomanías de gatitos y hasta la limpiaba con aire comprimido cada domingo. Pero últimamente, la computadora le estaba sacando canas verdes.

Cada vez que abría el navegador, ponía música y trataba de abrir algún diseño en Photoshop, la pobre máquina se quedaba congelada como si hubiera visto un fantasma. Ramiro le hablaba:
—¡Vamos, compañera, no te rindas ahora!
Pero nada. La computadora se tomaba su tiempo, respiraba hondo (o eso parecía), y después mostraba esa temida ruedita girando sin parar.
Un día, cansado, Ramiro fue a ver a su amigo Nico, que sabía de computadoras.
—Nico, mi compu anda como si estuviera tratando de correr una maratón con pantuflas mojadas.
Nico se rió y miró la máquina.
—Tenés la RAM al límite, hermano. Está sufriendo. Es como si quisieras cargar una mochila con veinte ladrillos y después correr al supermercado.
Ramiro se quedó pensativo.
—¿Y eso cómo se arregla?
—Podés agregarle más memoria RAM... o dejar de tener veinte pestañas de YouTube abiertas mientras editás fotos.
Ramiro suspiró. Sabía que Nico tenía razón. Cerró un par de programas, desinstaló cosas que nunca usaba y decidió invertir en un par de gigas extra.
Desde entonces, la computadora andaba mucho mejor. No perfecta, pero ya no parecía una tortuga con resaca. Y Ramiro aprendió dos cosas importantes: cuidar a su compu… y no subestimarla cuando se pone lentoide.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.