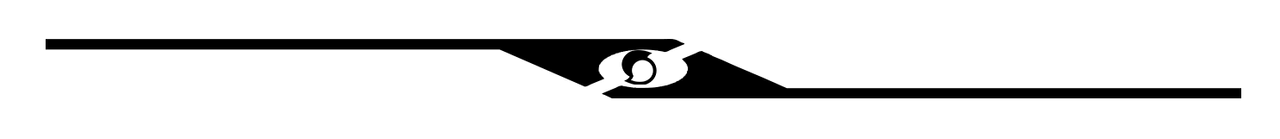Pedro tenía 58 años y la rutina pegada al cuerpo como una camiseta vieja. Llevaba más de treinta años trabajando en la misma imprenta del barrio de Caballito, donde el olor a tinta le recordaba más su juventud que cualquier foto amarillenta. Cada día llegaba puntual, saludaba con un gesto y se sentaba frente a la misma máquina Heidelberg que ya parecía entenderle mejor que algunos humanos.
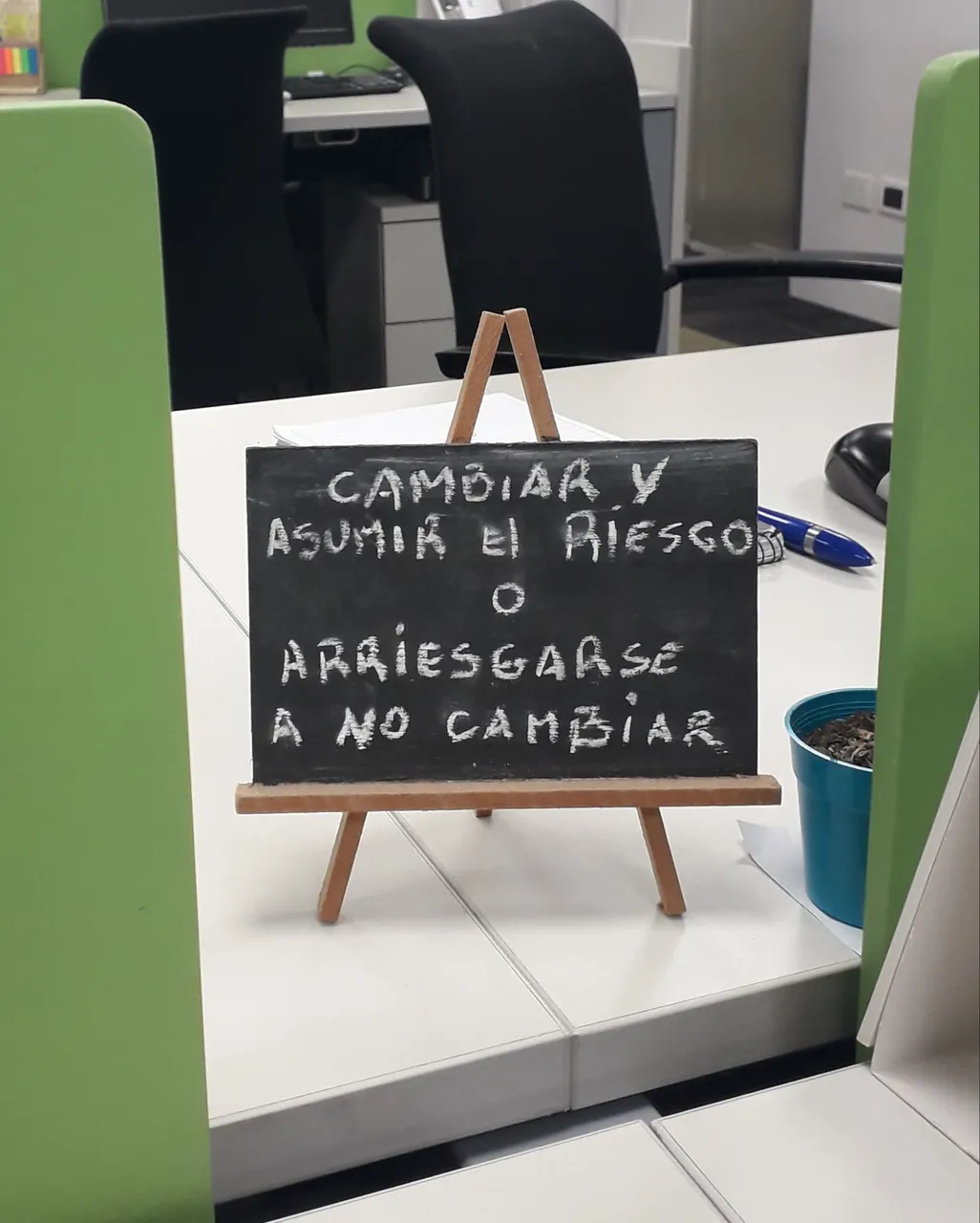
Pero un lunes, después del asado del domingo y del partido de River que perdió, Pedro se levantó distinto. No era tristeza ni bronca. Era otra cosa. Como un zumbido que le decía: “Esto ya no alcanza.”
Esa noche, se sentó en la cocina, sirvió un vaso de tinto barato y se acordó de su primo Esteban, que a los 60 se había ido al sur y había puesto una pequeña cafetería en Esquel. “Estás loco”, le había dicho Pedro en su momento. Ahora, ese “loco” le parecía valiente.
Al día siguiente pidió una semana en el trabajo. Nadie lo entendió, ni siquiera él. Viajó al sur a visitar a Esteban. Caminó entre cipreses, sirvió cafés, charló con turistas y sintió por primera vez en años que el tiempo se le pasaba rápido.
Cuando volvió, no trajo souvenirs. Trajo decisión.
Vendió su viejo Fiat, renunció a la imprenta, y alquiló un local en San Martín, donde puso su propia cafetería. “Café Impreso” se llamó, en honor a su pasado, con muebles hechos de madera reciclada y una máquina de escribir antigua decorando el mostrador.
Al principio dudó, por supuesto. Hubo días vacíos, tazas intactas. Pero cada vez que el miedo lo visitaba, se acordaba de esa frase que le había rondado por dentro: “Cambiar y asumir el riesgo... o arriesgarse a cambiar.”
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.