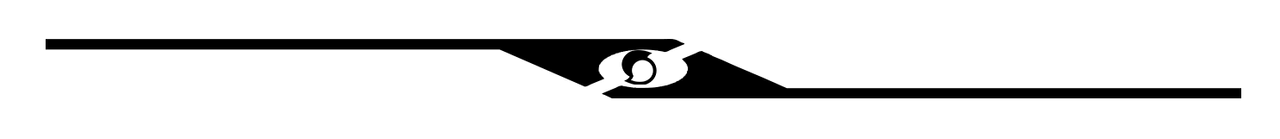En la callecita adoquinada de la parroquia San José, los domingos por la tarde tienen un ritmo distinto. El sol baja despacito, pintando los balcones de naranja, y Juan ya sabe que es hora de dejar lo que esté haciendo. Guarda el teléfono, se pone una camisa sencilla, y sale caminando como quien sabe a dónde va, pero sin apuro.

La misa de la tarde tiene algo especial. No hay apuros, no hay ruido, solo un silencio que abraza. Al entrar, Juan se sienta en su banca de siempre, la de la tercera fila. Respira hondo y, sin decir mucho, empieza a hablar con Dios. No con palabras complicadas, sino con el corazón.
Le agradece. Por la paz que lo acompaña últimamente, por los mates compartidos en casa sin discusiones, por las risas de sus hijos cuando vuelven del colegio. A veces también le cuenta sus miedos, porque sabe que ahí no hace falta fingir.
La misa sigue, con lecturas que le hacen pensar y un sermón que no siempre entiende por completo, pero que le deja algo. Y cuando llega el momento de la oración en silencio, cierra los ojos. No pide cosas imposibles. Solo agradece por tener techo, salud, familia. Eso ya es mucho.
Al terminar, se queda un rato más. No porque no tenga nada que hacer, sino porque ese momento le hace bien. Sale de la iglesia con el cielo ya teñido de violeta, y la ciudad, aunque igual de ruidosa, parece menos pesada.
Camina de vuelta con calma. Siente que volvió a casa antes de llegar, porque hablar con Dios a la tardecita le ordena el alma. Y esa tranquilidad lo sigue, como una sombra buena, hasta la mesa del comedor donde su familia lo espera con olor a pan tostado y charla liviana.
Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.